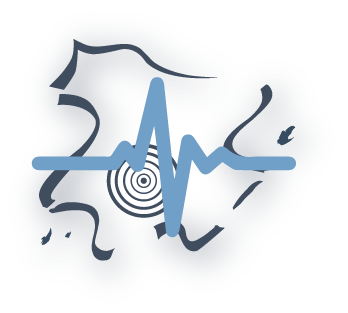Las llamas se han apagado y los focos se han retirado ya de los bosques calcinados, pero el peligro de los incendios no ha desaparecido aún. En las semanas posteriores al impacto del fuego comienza otra lucha también vital, y a contrarreloj: la que se libra contra la erosión y contra la contaminación de ríos y embalses por las cenizas.
Los expertos miran con temor ahora hacia el cielo. Unas lluvias intensas en otoño pueden tener graves efectos en una tierra en la que ha desaparecido la cobertura vegetal y se ha quedado «desnuda», tal y como advierte el profesor de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de Castilla-La Mancha Manuel Esteban, especializado en procesos de erosión y de regeneración del monte tras los incendios.
«El fuego deja el suelo desprovisto de esa cubierta protectora. Cuando llueve con intensidad suficiente, las gotas al impactar sobre el suelo desnudo y no poder infiltrarse generan los procesos de escorrentía», lo cual se traduce en la erosión del terreno. Esta erosión repercute, a su vez, en una mayor desertificación, un riesgo importante especialmente en la España mediterránea.
Erosión tras el incendio en Venta del Moro, Valencia, en 2021 MANUEL ESTEBAN
Dos siglos para regenerar un solo centímetro de suelo
Este es el «momento crítico» para actuar, ya que en otoño son habituales las lluvias fuertes, las que «desencadenan los procesos erosivos más intensos», advierte Vincenç Carabassa, ecólogo y experto en la restauración de suelos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).
La erosión es más intensa en las zonas con mayor pendiente y donde se hayan dado incendios de gran intensidad y, por tanto, se han alcanzado mayores temperaturas, como son algunos de los de este verano. «Esto transforma la materia orgánica y la estructura del suelo, lo que facilita que haya más escorrentía o circulación de agua, lo cual combinado con una mayor pendiente es un riesgo importante cuando lleguen las lluvias torrenciales», explica.
Se ve especialmente afectada la capa más superficial del suelo, los primeros centímetros, que es la más fértil y la que alberga mayor biodiversidad. Además, en las zonas con pendientes pronunciadas, esta capa suele ser más fina y, por tanto, más vulnerable a la erosión.
Evitar la pérdida de suelo es clave, ya que mientras los árboles tardan años o décadas en crecer, recuperar un solo centímetro de suelo lleva «unos 200 años aproximadamente», alerta Carabassa.
«Acolchar» el suelo con paja y construir diques con troncos
Para evitarlo hay que actuar rápido, pero no vale todo. Según el científico del CREAF, en la primera fase de emergencia —que se limita al primer año tras el fuego— hay llevar a cabo «intervenciones quirúrgicas y muy bien pensadas, porque si no pueden ser contraproducentes». El suelo después de un incendio es «muy vulnerable», e introducir maquinaria pesada provocaría una gran perturbación, por lo que las medidas a tomar hay que limitarlas a las zonas con pendiente y afectadas por los fuegos de mayor intensidad, recuerda.
En caso de tratarse de una ladera, se lleva a cabo un proceso de «alcolchado» del suelo o mulching, tal y como se conoce el término en inglés. Se esparce paja en el suelo, lo que se puede hacer con mulos o desde helicópteros, o astillas de la madera quemada, tal y como explica Manuel Esteban, quien tiene a sus espaldas años de experiencia llevando a cabo estos procesos.
‘Mulching’ tras un incendio en Liétor, Albacete MANUEL ESTEBAN
Y en los pequeños cauces que se abren en el monte tras el incendio, o que ya existían de antes, se construyen barreras para reducir la velocidad del agua y los sedimentos en cuanto llueva. Pueden ser o bien fajinas, diques provisionales hechos con troncos de los árboles quemados, o bien albarradas, muros permanentes de piedra de hasta tres metros de altura construidos, y que se construyen en cauces más amplios.
«Las obras de restauración aspiran a cumplir su función, pero sin verse», apunta Esteban. Con el tiempo, incluso los muros con cemento acaban fundidos en el paisaje, ya que se cubren con sedimentos y se creará un suelo «propicio para que crezca la vegetación», al mismo tiempo que el agua que pase por ahí no tendrá energía para erosionar.
En el caso de la oleada actual de incendios, que se ha cebado con el noroeste peninsular —Galicia, Castilla y León y Extremadura han sido las comunidades más afectadas—, este profesor cree que el régimen de lluvias propio de estas zonas, más suaves y menos torrenciales que en el Mediterráneo, ayudará a la regeneración y no será tan grave, por lo tanto, la erosión.
Fajina biodegradable instalada tras el incendio de Agramón, en Hellín, Albacete MANUEL ESTEBAN
El ecosistema se regenera solo, pero se le puede «ayudar»
Tras el primer año, la restauración entra en una nueva fase. Una vez asegurado el terreno para evitar la pérdida de suelo, se trata de «ayudar a que el ecosistema se regenere» en caso de que no lo esté haciendo, o no a la velocidad adecuada.
Pero los expertos consultados coinciden en que hay que ser muy cautos. Las especies del clima mediterráneo están por lo general adaptadas al fuego, como ocurre con el pino carrasco, cuyas piñas tras un incendio se diseminan «una brutalidad», señala Esteban, el lentisco o el enebro. Eso sí, con el actual régimen de incendios, de mayor intensidad por el cambio climático, «esta ecuación» no está tan clara, por lo que sí puede ser necesaria una mayor intervención humana.
Además, la erosión también perjudica directamente «la capacidad de regeneración postincendio», apunta el científico del CREAF. En laderas que han perdido suelo, las plantas tienen una mayor dificultad para regenerarse y el paisaje posterior al fuego puede terminar siendo de matorral y arbustos donde antes había un bosque, una tendencia que está yendo a más también por el calentamiento global y las sequías.
Fajinas a nivel de ladera tras el incendio de Las Majadas, en Cuenca, en 2009 MANUEL ESTEBAN
La contaminación del agua por cenizas puede persistir «años»
Pero más allá de la erosión, preocupa la llegada de cenizas, arrastradas por las lluvias, a ríos y embalses. «Esas cenizas arrastran los materiales que proceden de la combustión de material vegetal y generan diferentes procesos en las aguas que impiden que estas sean aptas para el consumo», detalla el experto de la UCLM.
Pueden pasar «varios años» incluso hasta que se pueda volver a hacer uso de esta agua de los embalses. Las cenizas provocan además «una mortandad de las especies en los ríos y lagos», advierte Cristóbal López Pazo, de Ecologistas en Acción. En Galicia, donde muchos de los ríos de las zonas afectadas vierten a las rías, la contaminación puede afectar asimismo a estos ecosistemas y repercutir en «una zona productiva de marisqueo», añade.
En Ávila, el Ejército y técnicos locales trabajaron a contrarreloj para crear «anillos» de protección frente al embalse de Serones, el principal que abastece de agua a la ciudad, y una de cuyas laderas se quemó en un incendio. Querían evitar lo ocurrido con los vecinos de la sierra de la Paramera, que se vieron privados de agua potable durante un largo tiempo por la contaminación tras el grave fuego de Navalacruz de 2021.
También en Galicia, la Xunta comenzó a trabajar en los días posteriores a los incendios en la instalación de barreras en la cuenca del Miño-Sil, la única de titularidad autonómica. Se trata de «cordones vegetales a base de ramas y troncos procedentes del entorno afectado», así como «barreras de madera, transversales al curso del propio canal», en los puntos con mayor pendiente.

En TodoEmergencias.com encontrarás uniformidad, señalización, mochilas tácticas, botiquines, luces de emergencia y todo el material profesional que necesitas.
- 🇪🇸 España y 🇵🇹 Portugal: envíos rápidos en 24/48h
- ✅ Material homologado y probado por cuerpos de emergencias
- 📆 Más de 20 años de experiencia en el sector