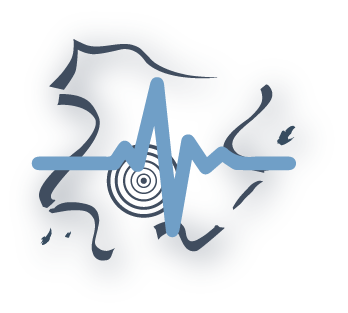¿Habrá cura para el alzheimer y el parkinson? ¿Por qué enfermamos más de mayores? ¿Qué es la gerociencia? ¿Hay que dormir ocho horas? Estas y otras incógnitas despejan las científicas Ana María Cuervo e Isabel Fariñas.
En 1513, Ponce de León habló por primera vez de la ‘eterna juventud’. Hoy, más de 500 años después, ¿estamos todavía muy lejos de esa inmortalidad?
Ana María Cuervo: Yo ni siquiera creo que nuestro objetivo sea conseguir la inmortalidad, por lo menos no para los que hacemos investigación. No queremos que la gente viva muchísimos años, sino que esté sana hasta el último momento. No tiene sentido eliminar el envejecimiento cuando tendría que ser la mejor época de la vida, ya que no te tienes que preocupar de cómo pagar el colegio de los niños o qué va a ser tu carrera. Lo que nos preocupa son las enfermedades que nos achacan según nos hacemos mayores. Así que toda la investigación que hacemos no es para lograr la eterna juventud, sino para mantener una buena salud hasta el final.
Isabel Fariñas: Yo creo que la inmortalidad no es posible desde un punto de vista científico, pero… ¿quién quiere ser inmortal? Lo que queremos es vivir bien y, si es posible, durante bastante tiempo, pero la inmortalidad es más una discusión para los filósofos que para los científicos.
El envejecimiento va asociado a enfermedad pero la ciencia trabaja para ganar años sin perder calidad de vida. ¿Cuál es la línea clave de esa investigación?
A.M.C: No envejecemos por una única causa. Hace años se trataron de identificar más de una docena de procesos que intervienen en esa pérdida de funciones que hacen que con la edad seas muchísimo más vulnerable a enfermedades como diabetes, alzheimer o cáncer. Si confirmamos que esos procesos intervienen en el envejecimiento y podemos modificarlos, envejeceremos de forma más saludable. Ahí es donde hablamos de conceptos como los telómeros, la mitocondria o, como es mi caso concreto, de la limpieza y reciclaje de células. La idea es ver qué falla en cada uno de esos procesos, o si la combinación de varios acelera el envejecimiento, para tratar de modificarlos.
I.F: El problema en cuanto al envejecimiento es que es el proceso más complejo y sistémico del cuerpo. Lo reconocemos, pero nos está resultando difícil definir sus mecanismos. Durante mucho tiempo entendíamos que había mecanismos moleculares implicados, hasta que un día, estudiando un nematodo, que es un gusanito, encontramos que cuando había algunos genes alterados en ellos tenían mayor longevidad. Ahí aprendimos dos cosas: que puede haber genes implicados en el envejecimiento y, sobre todo, que los gusanos más longevos se mantenían jóvenes más tiempo. Eso cambió el paradigma que había en la sociedad, pero también en la investigación, porque pensamos: si muchas enfermedades aumentan su incidencia con la edad, en lugar de trabajar para solucionar esas enfermedades podemos trabajar en rejuvenecermos o mantenernos jóvenes más tiempo, lo que retrasará la aparición de esas patologías. Y en esa línea de rejuvenecer se está trabajando. Creo que la solución tardará tiempo, pero hay un interés muy grande en que vivamos con una mayor calidad de vida.
En lugar de trabajar para curar enfermedades, podemos trabajar para rejuvenecernos y que no aparezcan esas enfermedades»
Somos capaces de saber por qué se produce el cáncer, pero no tenemos todavía muy claro cómo se produce la muerte de las células, que acaba desembocando muchas veces en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Tenemos al menos pistas?
A.M.C: Sí, tenemos buenas pistas. Antes pensábamos que todas las células se morían igual, pero ahora sabemos que hay muchos tipos de muerte celular. Y aprendimos también que el envejecimiento no significa necesariamente la muerte de tus células, sino que a veces es mucho peor que persistan dentro del organismo sin morir, porque empiezan a liberar como toxinas que contaminan y envejecen las células alrededor. Es el proceso de senescencia, como si fueran células zombi que contagian al resto. Ahora hay toda una línea de desarrollo de fármacos destinados a matar a estas células zombi. En animales ya hemos demostrado como viven más, están más sanos, resisten más al estrés, tienen mejor memoria… Así que la prueba está ahí: eliminando estas células zombi que se acumulan según nos vamos haciendo mayores puedes mejorar la calidad de vida.
I.F: Hay pistas, pero todavía no las comprendemos. Parece mentira, porque toda la ciencia mundial trabaja en esto. Las enfermedades neurodegenerativas no solo afectan al paciente sino a todo su entorno. Son enfermedades muy duras para todo el sistema y, sin embargo, ni siquiera sabemos cómo se producen. En parte porque nuestro cerebro es muy plástico y modifica circuitos para mantenerse, así que cuando las enfermedades aparecen ya hemos perdido muchas neuronas. Por poner un ejemplo, un paciente que va a la clínica por una falta de coordinación que puede ser parkinson, ya ha perdido el 50% de las neuronas localizadas en el área que se degenera y ni siquiera se ha enterado de ello. Ese es uno de los grandes problemas: que no sabemos cuándo se inician. Y así es más dificil encontrar la causa.
Una de las grandes revoluciones médicas de los últimos tiempos son los llamados biomarcadores, algo así como un análisis para anticiparse a las enfermedades. Es una opción ya presente en el cáncer, pero… ¿es viable para patologías neurodegenerativas?
A.M.C: Absolutamente. Es aplicable a casi todas las enfermedades del envejecimiento. Si encontramos biomarcadores que anticipen si vas a tener un envejecimiento rápido, eso nos podría ayudar a anticipar qué tipo de intervención, farmacológica o de cambio de hábito, puede retrasar la aparición de enfermedades. Lo ideal sería que cuando llegues a los 45 o 50 años hubiese una serie de test, con una gotita de sangre, que analizasen los factores de envejecimiento y te dijesen: mira, tienes genial las mitocondrias pero fatal la limpieza celular, así que a ver qué intervención se puede hacer para mejorar. No estamos todavía en esa fase, pero hay mucho desarrollo en cuanto a biomarcadores a nivel mundial. Yo soy muy optimista y creo que no estamos tan lejos. Si uno ve lo que hemos avanzado en los últimos años respecto a los estudios de envejecimiento, es increíble, y con la inteligencia artificial más.
I.F: Es que esa es la pregunta lógica: ¿Se podría hacer un diagnóstico precoz antes de que se mueran las neuronas? Porque nos gustaría tener terapias preventivas, no curativas. Se está poniendo muchísimo esfuerzo en ello, está evolucionando muy rápido. Primero con los biomarcadores, que se usan para muchas enfermedades, pero en el caso del cerebro hace diez años ni se hablaba de ellos, porque se creía que el cerebro era un territorio inmunoprivilegiado: es decir, que las células del sistema inmune no entraban en el cerebro. Pero desde hace 15 años sabemos que esto no es así y que hay proteínas anómalas que sí salen del cerebro a la sangre, lo que activa el sistema inmune. Eso cambió la perspectiva. A día de hoy se estudian biomarcadores en sangre para enfermedades procedentes del cerebro. Y se sigue estudiando. El segundo campo en el que se trabaja son las técnicas de imagen no invasiva, resonancias y PET que nos puedan decir si en un cerebro sano se producen cambios que puedan indicar algo. Y en tercer lugar, se empieza a mirar si los pacientes con parkinson o alzheimer tuvieron años antes síntomas, como alternaciones del sueño o deterioros leves, para estudiar de forma más longitudinal y determinar si alguna de esas manifestaciones puede dar pistas de un proceso neurodegenerativo. Son los llamados síndromes prodrómicos. Son los tres frentes en los que más se trabaja en materia de prevención. Si no, siempre se puede recurrir al reemplazo: es decir, el trasplante de células, que sufrió una revolución enorme con la aparición de las células madre embrionarias. O también a fármacos biomiméticos.

Gimnasia para mayores. / CEDIDA
«Hay un montón de gente haciendo negocio con trolas»
El afán humano por la eterna juventud empuja a mucha gente a confiar en pseudociencia e incluso se está generando un mercado enorme, un negocio alrededor de todo esto. ¿Preocupa?
A.M.C: Es importante hablar de eso porque se está desarrollando toda una industria alrededor de ciertos tópicos. Hay que convencer a la población de que lo más importante es estar bien informado y hablar con el médico, porque no todo funciona para todo el mundo. Hay muchas cosas que se lanzan por ahí de las que no se sabe nada, no todo lo que se ve funciona, porque detrás hay mucha gente intentando hacer dinero.
I.F: Claro que preocupa, pero es un debate que va más allá del científico: es sociológico, filosófico… Tenemos a un montón de ente haciendo negocio contando trolas por todas partes y vemos que hay casos de gente que incluso deja tratamientos para administrarse cosas sin ninguna validez demostrada.
Pues vamos con algunos de esos tópicos. ¿Entrenar el cerebro retrasa el envejecimiento?
A.M.C: Sí, está probado en animales e incluso se hicieron estudios en personas. Uno de ellos muy interesante, en una residencia de mayores, donde a la mitad les dieron libros y a la otra, ordenadores. A los tres meses los analizaron y las personas que usaban el ordenador tenían cierta ventaja y habían detenido más su proceso de deterioro. La razón es que cuando lees un libro pasas la página y sabes dónde van a estar las letras y que empiezas a leer por arriba a la izquierda; está muy previsible. En el ordenador, lees algo, te salta un mensaje, miras otra cosa, estás coordinando la mano del ratón, la flecha… Creo que es un buen ejemplo de que si usas el cerebro, no lo pierdes. Y el caso es usarlo de la forma más compleja que puedas con tus posibilidades.
I.F: Lo que tenemos son datos epidemiológicos de salud pública, estadísticas que no dicen que en las profesiones con una actividad intelectual elevada hay menor incidencia de alzheimer. No quiere decir que sea una causa-consecuencia, pero el dato está ahí. Desde el punto de vista de la neurociencia, sabemos que nuestro cerebro está continuamente cambiando, remodelando circuitos, reforzando los que más usamos y debilitando los que menos, y eso sucede a lo largo de toda la vida, no solo en la juventud, como se creía hasta no hace tanto. Si ese fenómeno de plasticidad neuronal dura toda la vida, quiere decir que cuanto más ejercitas tu cerebro a lo largo de ella, pues mejor. Esa es la base de las intervenciones sociosanitarias en el alzheimer, por ejemplo: ejercitar lo que queda de cerebro.
¿El ayuno interminente ayuda al reciclaje de células?
A.M.C: Sí. Ahí tenemos un montón de datos. Nosotros estudiamos cómo se limpian las células por dentro. Todos los días, igual que limpias tu casa, tienes que limpiar también tus células. El organismo es tan listo que lo ha convertido en un sistema de reciclaje, donde todo lo que está roto y no funciona, se desintegra en trocitos pequeños que se usan para producir energía o para formar nuevos componentes. El cuerpo aprovecha determinados momentos para ese proceso, por ejemplo los periodos sin comer. Ocho o diez horas en ayunas serían suficientes para eliminar esas proteínas malas que se quedan como rocas en las células, pero por desgracia evolucionamos hacia una sociedad que pica a todas horas. También sabemos que es peor comer por la noche que durante el día. En todo caso, cada uno tiene que ver lo que le va bien y hablar siempre con su médico.
I.F: Yo creo que no hay ninguna fórmula mágica. Es más, la gente tiene que saber que la diversidad biológica en los humanos es enorme. Cuando nosotros trabajamos con ratones en el laboratorio todos son muy parecidos, son endogámicos, pero la población humana no, de ahí la dificultad de los estudios. Lo del ayuno deriva de que el único procedimiento que ha resultado en alargar un poco la vida de ratones a sido la reducción calórica, vinculada al ayuno o la ingesta. Pero yo siempre digo que no hay una fórmula concreta y le recomiendo a la gente que use el sentido común, non hay fórmulas mágicas.
¿Qué importancia tiene el sueño? ¿Hay que dormir ocho horas?
A.M.C: Volviendo a la limpieza de células, si tú tienes un comercio no te pones a limpiar con los clientes en medio, sino cuando bajas la persiana. Pues el sueño es eso. Cuando duermes todavía tienes actividad en todas tus células, pero muchísima menos, así que es un momento de mucha más limpieza. ¿La duración del sueño? Cada uno, y sobre todo el organismo, sabe lo que necesita. El caso es tener un sueño profundo, eso sí es importante. Sean seis u ocho horas, pero de calidad.
I.F: La importancia dle sueño ya está demostrada porque nuestro cerebro se recupera en la fase más profunda.
«Es más importante que el sueño sea profundo que contar que sean seis u ocho horas»
¿Envejece mejor un optimista?
A.M.C: Es algo que hemos visto en el Instituto Einstein trabajando con centenarios. El optimismo y la actitud positiva ayudan a manejar el estrés, por ejemplo, a ser proactivo o a socializar, que es la quinta esencia del envejecimiento. No es necesario correr maratones, sino simplemente salir a pasear un rato con un amigo, porque estás usando todas tus neuronas: mantienes un conversción a la vez que coordinas el movimiento, estás al aire libre… El optimismo es difícil medirlo en ratones, pero hay muchos estudios en personas a nivel social que confirman que, a nivel celular y molecular, aquellas personas que están mucho más integradas y que son capaces de enfrentar los movimientos negativos de una forma más positiva tienen estos marcadores de envejecimiento mucho más retrasados.
I.F: No sé si hay realmente datos de eso, pero observacionalmente todos tenemos esa idea, porque el optimismo también es una actitud vital. El optimismo parece que nos hace superar muchas cosas, pero a lo mejor no es por ser optimistas sino porque serlo implica un estilo de vida distinto que también les lleva a estar mejor, como gestionar mejor el estrés, por ejemplo. No sabemos si es mejor ser optimista o no, pero por si acaso mejor serlo, porque ayuda a tu cerebro y al de los que te rodean.
Aprovechando el evento de este viernes en Afundación, ¿qué grado de relevancia tiene también la labor pedagógica? Es decir, sacar la ciencia de los laboratorios a la calle, para que la gente tenga información.
A.M.C: Es súper importante, pero el problema es que los científicos somos ratones del laboratorio y no somos buenos comunicando. Y además no es fácil de explicar lo que hacemos, porque es muy árido. La población debe estar informada de forma responsable, porque a veces hay un poco de charlatanería.
I.F: Esa pedagogía es fundamental y es una responsabilidad de los científicos. Nosotros trabajamos para la sociedad, para la humanidad, con recursos que nos da la propia sociedad. No hay nada más importante en lo que hacemos, aparte de intentar resolver cosas, que contarles a los demás qué hacemos y cómo lo hacemos.
Por último, Galicia presume de la mayor concentración de centenarios de España y aparece en los rankings como una de las regiones más longevas del mundo. ¿Hay una explicación científica?
A.M.C: Los centenarios tienen un alto componente genético, pero también influyen los factores ambientales: qué se come, el estrés, la forma de vida… En Galicia hay buena calidad de vida, en zonas rurales apenas hay contaminación ambiental, incluso hay un sentido de la vida familiar más arraigado que da soporte y permite mantener interacción… Creo que esa acumulación de factores, y el pulpo [ríe] influyen.
I.F: La explicación es la buena vida. Lo tento clarísimo.
Suscríbete para seguir leyendo

En TodoEmergencias.com encontrarás uniformidad, señalización, mochilas tácticas, botiquines, luces de emergencia y todo el material profesional que necesitas.
- 🇪🇸 España y 🇵🇹 Portugal: envíos rápidos en 24/48h
- ✅ Material homologado y probado por cuerpos de emergencias
- 📆 Más de 20 años de experiencia en el sector